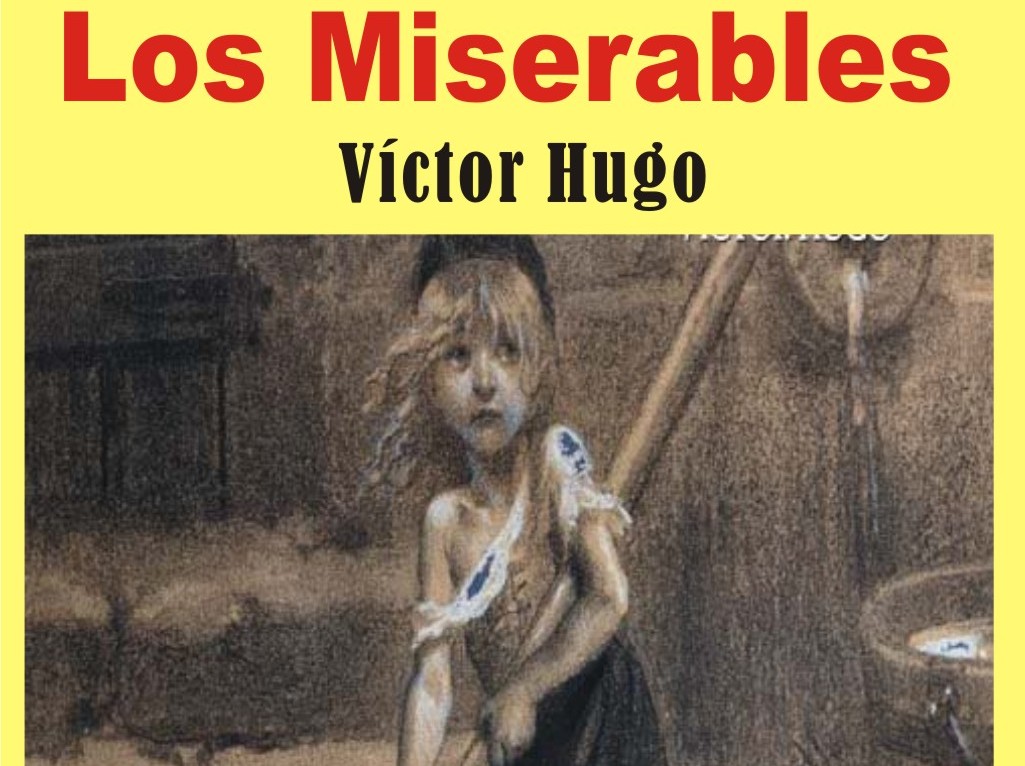
14 Ago Los Miserables
«Preciso es que alguien esté por los vencidos. El mundo es injusto con esos grandes soñadores del porvenir, cuando no triunfan».
Animado, como supongo que también habrá sucedido con otros lectores, por las continuas referencias que efectúa Javier Cercas en su novela «Tierra alta» y aprovechando esa especie de plano inclinado sicológico en el que nos introdujo el confinamiento, me he decidido a leer una de esas novelas imprescindibles para todo lector —y ocasionalmente escritor— que pretenda asumir esta pasión con cierto rigor. Se trata de «Los miserables», la obra de Victor Hugo publicada en 1862 y, en cierto modo, uno de los últimos cantos de cisne de un modelo de narrador que acababa de derruir Gustave Flaubert en su «Madame Bovary», publicada incluso cinco años antes.
Este tipo de narrador, plenamente identificado con el autor (el propio Victor Hugo se refiere a sí mismo como la persona que cuenta la historia en varias ocasiones a lo largo de la obra) y superado por la historia en ese narrador moderno que es un ente que sabe lo mismo que el autor, pero que no es el autor y que cuenta o que quiere o lo que le interesa, constituye la principal dificultad para el lector contemporáneo.
Así, el autor no tiene ningún reparo en detener la historia para narrarnos la batalla de Waterloo o la historia de la red de alcantarillado de la ciudad de París; o para introducirnos en las peculiaridades del lenguaje de los bajos fondos (en la traducción que he leído, aparece identificado, creo que poco adecuadamente desde el punto de vista de nuestra R.A.E., como «caló»); o para hacer un alegato a favor de la utilización de los excrementos humanos como abono (algo que no parece haber sido posteriormente avalado por la ciencia); o para divagar acerca de las diferencias y conveniencias de un motín versus una insurrección; o, muy especialmente, para apostar, en cualquier ocasión que se le presenta, por la enseñanza, la educación y la ciencia como motores del progreso social.
Salvando esa barrera y asumiendo la novela casi como una obra enciclopédica —es asombroso el nivel de erudición del que hace gala el autor en sus numerosas citas y referencias (algo que, según las notas del traductor, no le impide adjudicar a una fecha de 1832 la condición de martes de carnaval cuando, en realidad, ese día era un sábado)— es como se logra disfrutar plenamente de esta obra que, en sus lances y mecanismos, constituye toda una lección acerca de la creación y el desarrollo de una obra de ficción, con recursos y movimientos que han pasado a formar parte de la mochila de cualquier escritor de ficción (una novela, una película o una serie de televisión).
Les pondré un ejemplo, hay un momento en que uno de los protagonistas tiene a su encarnizado oponente atado de pies y manos y le está apuntando con una pistola, entonces deja la pistola y saca un cuchillo, su oponente piensa que prefiere ejecutarle con sus propias manos, pero nuestro hombre corta sus ligaduras y le deja libre. Muy probablemente, el lector o el espectador de hoy ya sabría que nuestro personaje iba a hacer eso; pero, también muy probablemente, esta fuera la primera vez —o casi— que este recurso se empleara y, en este caso, su autor, Victor Hugo, no lo tenía en ninguna mochila, lo estaba inventando.
La novela recorre un largo periodo de tiempo, casi toda la vida de su protagonista, Jean Valjean, unos cincuenta años, incluye diversas tramas y personajes que van confluyendo con una arquitectura muy precisa, y sitúa su clímax en la breve insurrección de los días 5 y 6 de junio de 1832 en las calles de París, uno de los múltiples ecos de la Revolución Francesa en el largo y sangriento camino que condujo a Francia de la monarquía a la república, que el propio Victor Hugo, como narrador convicto de la obra, confiesa haber vivido sobre el terreno, en las barricadas de las calles parisinas.
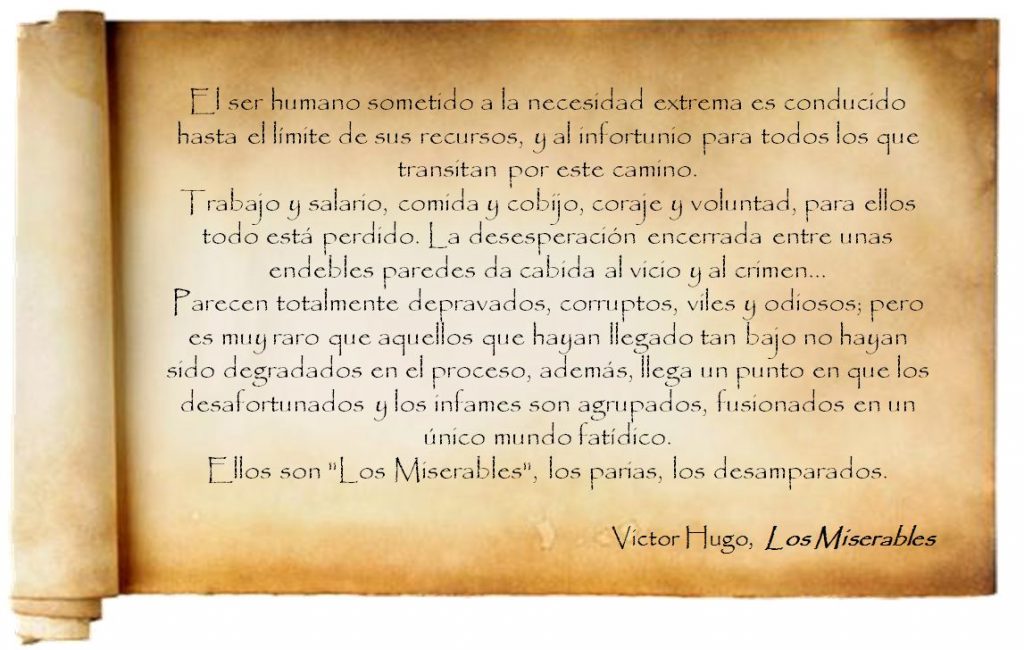 Constituye, pues, un excelente testimonio de un tiempo, de sus clases sociales, de sus sueños y de sus injusticias, pero encuentra su aliento universal —para todos y para siempre— en el dilema moral que fluye en el subterráneo de la obra: el conflicto entre la conciencia individual, ya sea más o menos librepensadora, más o menos dependiente de los imperativos de la divinidad; y la justicia de la sociedad, ya sea más o menos conservadora o progresista, más o menos sangrante con los desfavorecidos y generosa con los poderosos… No importa ni el grado ni el objetivo de estas dos entidades, conciencia y sociedad, esa contradicción siempre se producirá, propiciando en la novela momentos de alto valor dramático en los que obliga al lector a confrontarse con ella, aunque en este caso, y por imperativo de ese narrador / autor, se le pretenda dirigir su toma de posición en una determinada dirección.
Constituye, pues, un excelente testimonio de un tiempo, de sus clases sociales, de sus sueños y de sus injusticias, pero encuentra su aliento universal —para todos y para siempre— en el dilema moral que fluye en el subterráneo de la obra: el conflicto entre la conciencia individual, ya sea más o menos librepensadora, más o menos dependiente de los imperativos de la divinidad; y la justicia de la sociedad, ya sea más o menos conservadora o progresista, más o menos sangrante con los desfavorecidos y generosa con los poderosos… No importa ni el grado ni el objetivo de estas dos entidades, conciencia y sociedad, esa contradicción siempre se producirá, propiciando en la novela momentos de alto valor dramático en los que obliga al lector a confrontarse con ella, aunque en este caso, y por imperativo de ese narrador / autor, se le pretenda dirigir su toma de posición en una determinada dirección.
Un conflicto que anima permanentemente la trayectoria del protagonista, Jean Valjean, el ladrón de una barra de pan convertido en eterno presidiario y redimido por un bondadoso obispo, sin duda el personaje más popular de la obra; pero también el de su oponente el inspector Javert, el gran personaje de esta novela, un personaje cuya resolución constituye, sin duda, uno de los grandes momentos de la literatura de todos los lugares y de todos los tiempos… pasados, presentes y futuros.



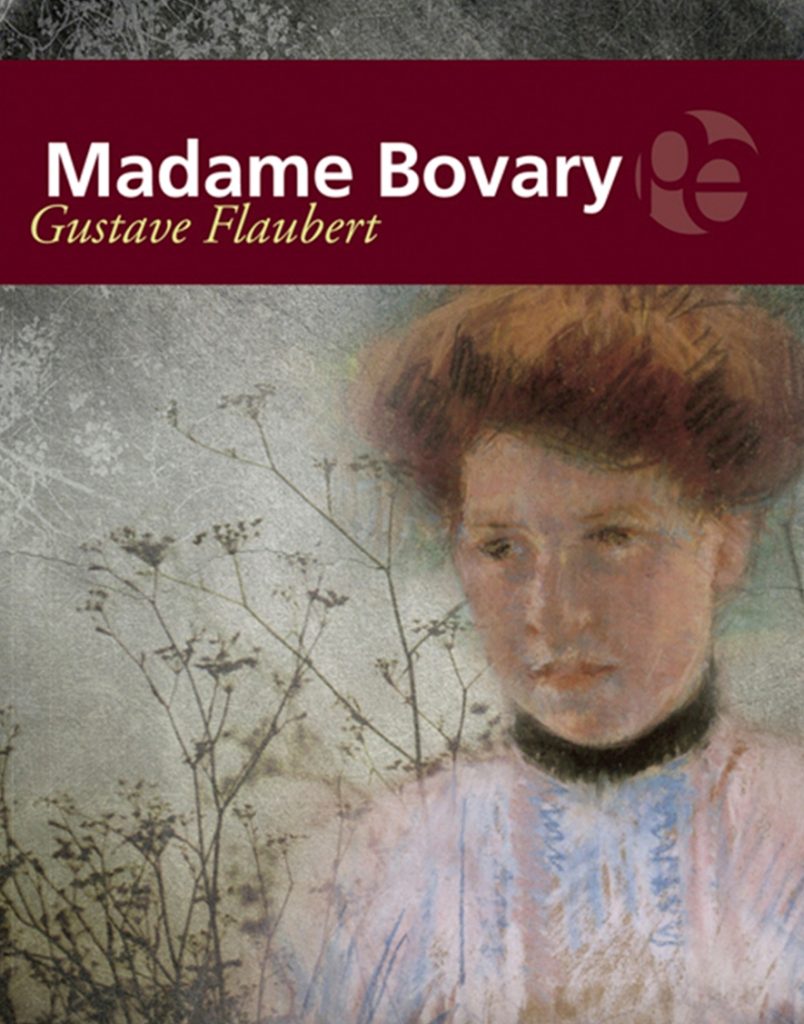


No hay comentarios